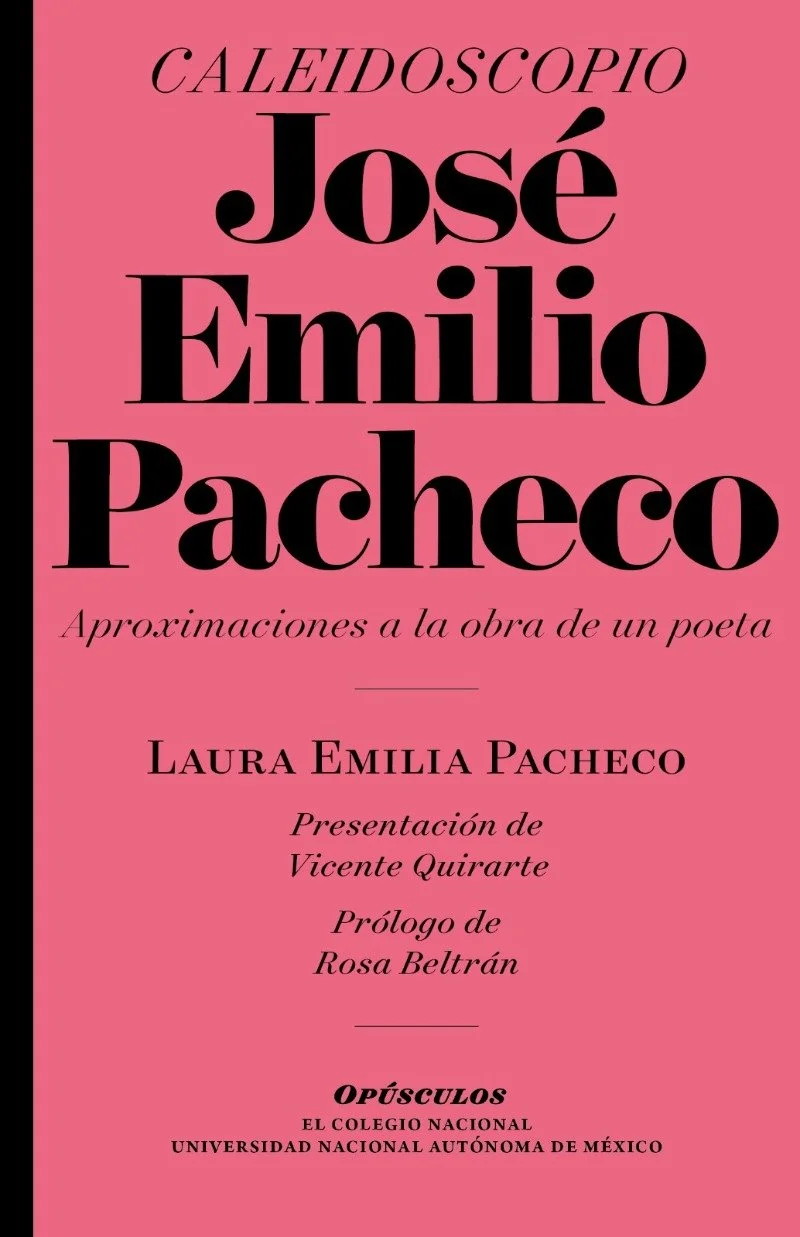Los animales en la obra de José Emilio Pacheco
Por Laura Emilia Pacheco
29/12/2025
Con una claridad nunca antes alcanzada, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb pone de manifiesto que nuestro planeta es apenas un “átomo errante”, como lo llamó el poeta José Emilio Pacheco. Ante la posibilidad de que en el universo existan alrededor de cien mil millones de galaxias con sus respectivos planetas, la arrogancia de la raza humana es sólo una máscara para ocultar su pavor a la muerte y también ante la vida.
En este pequeño planeta azul en el que deberíamos convivir con el resto de los seres vivos —plantas, animales e insectos—, en nuestra infinita soberbia, los seres humanos nos dedicamos a destruir y a torturar a la naturaleza con la aparente indiferencia de quien sabe que, tarde o temprano, pagará por sus acciones. Lo que hagamos hoy se reflejará mañana; lo que destruyamos hoy nos hará falta en un futuro muy cercano. Por más adelantada que esté la raza humana, no puede vivir excluida, en soledad.
En su poesía, José Emilio Pacheco reflejó su honda preocupación por la asimetría entre vida y exterminio, sobrevivencia y crueldad, amor y deslealtad, belleza y muerte. Más de un crítico lo condenó por considerarlo un poeta pesimista. En su obra, Pacheco habló del desconsuelo de un mundo sin árboles, de una cultura ahogada en un mar de basura, del exterminio. Hoy el cambio climático, la extinción masiva de especies y el flagelo de los desperdicios plásticos parecen apuntar a que no estaba del todo equivocado.
Sus poemas sobre animales habitan mucha de su obra. A la manera de un antiguo bestiario, los poemas de José Emilio Pacheco compendian la dispar relación entre el hombre y los demás seres vivos. ¿Quién es mejor, el que mata para comer o el que muere para alimentar a otro? ¿El que destruye por placer o el que se defiende hasta el final?
Como si fuéramos dueños del mundo y no parte de él, los seres humanos no queremos ver, no queremos escuchar a nadie que no seamos nosotros mismos. Aniquilamos a las especies para convertirlas en lápiz labial, jabón, aceite, alimento para mascotas. Con una ligereza increíble aplastamos a un insecto, llenamos la casa de pesticida, le lanzamos el coche a cualquier animal que se cruce en nuestro camino, arrojamos una red o un arpón contra los habitantes del mar.
El pulpo
Oscuro dios de las profundidades,
helecho, hongo, jacinto,
entre rocas que nadie ha visto,
allí en el abismo,
donde al amanecer, contra la lumbre del sol,
baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe
con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría.
Qué belleza nocturna su esplendor si navega
en lo más penumbrosamente salobre del agua madre,
para él cristalina y dulce.
Pero en la playa que infestó la basura plástica
esa joya carnal del viscoso vértigo
parece un monstruo. Y están matando
a garrotazos
al indefenso encallado.
Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte
por la segunda asfixia que constituye su herida.
De sus labios no mana sangre: brota la noche
y enluta el mar y desvanece la tierra,
muy lentamente mientras el pulpo se muere.
En la poesía de José Emilio Pacheco conviven los erizos, “islas asediadas de lanzas por todas partes”, con las medusas, a las que llama “peces de la nada, plantas del viento”. El salmón que libra una fiera batalla a contracorriente termina destazado en nuestro plato y las ballenas —“Grandes tribus flotantes, migraciones, / áisbergs de carne y hueso, islas flotantes”— perecen por la violencia del arpón explosivo que las destruye.
Al igual que los pájaros, somos animales de costumbres. Como los murciélagos, somos una cara anónima en la masa que nos recuerda nuestro origen cavernario y nuestra espantosa sed de sangre. Como las inmundas cucarachas, hacemos lo que sea para sobrevivir, sólo que —a pesar de nuestro infinito desprecio— ellas seguirán aquí cuando de nosotros no quede nadie.
El trágico impulso humano, afirma Pacheco, es “destruir lo mismo al semejante que al distinto”. Y, sin embargo, para quien sabe verla, la belleza del mundo está ahí.
Un gorrión
Baja a las soledades del jardín
y de pronto lo espanta tu mirada.
Y alza el vuelo sin fin,
alza su libertad amenazada.
Zopilotes como brigadas de reciclaje, el colibrí como una flor en el aire, aves que rechazan la prisión de la jaula y prefieren la muerte, elefantes como templos a quienes les debemos la lengua castellana y la cultura de Occidente: si no hubieran triunfado en Cartago la historia del mundo sería otra.
Como en todo, hay muchas versiones de un solo hecho. Todo depende del cristal con que se mire. En un acto de autocrítica, José Emilio Pacheco se pregunta cómo nos verán los animales.
La mosca juzga a Miss Universo
Qué repugnantes los humanos.
Qué maldición
tener que compartir aire nuestro con ellos.
Y lo más repulsivo es su fealdad.
Miren a ésta.
La consideran hermosísima.
Para nosotras es horrible.
Sus piernas no se curvan ni se erizan de vello.
Su vientre no es inmenso ni está abombado.
Su boca es una raya: no posee
nuestras protuberancias extensibles.
Parecen despreciables esos ojillos
en vez de nuestros ojos que lo ven todo.
Asco y dolor nos dan los indefensos.
Si hubiera Dios no existirían los humanos.
Viven tan sólo para hostilizarnos
con su odio impotente.
Pero los compadezco: no tienen alas
y por eso se arrastran en el infierno.
[E1]En Tarde o temprano (2009) se lee "tener que compartir el aire nuestro con ellos".
Fragmento extraído del libro Caleidoscopio. José Emilio Pacheco. Aproximaciones a la obra de un poeta, de Laura Emilia Pacheco.